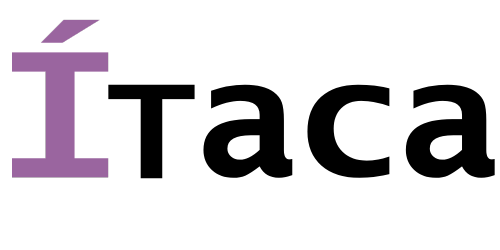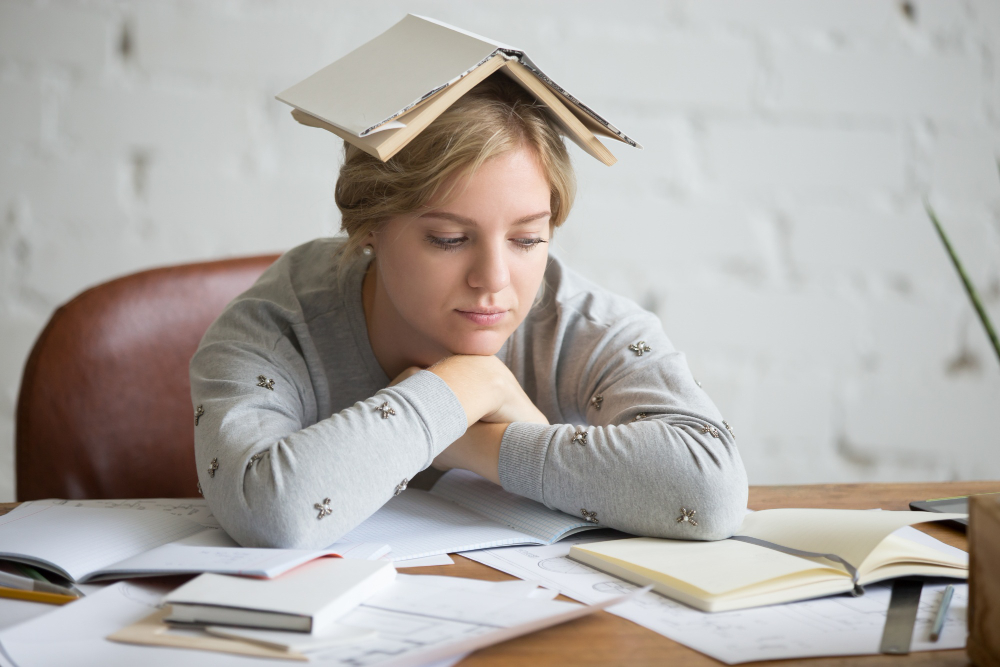FOMO: una tendencia cada vez más actual
El término FOMO, acrónimo de “Fear of Missing Out” o “miedo a perderse algo”, ha cobrado una relevancia significativa. Este fenómeno describe la ansiedad que muchas personas sienten al creer que otros están disfrutando experiencias que ellos se están perdiendo. Con la proliferación de las redes sociales, el FOMO se ha convertido en un problema […]