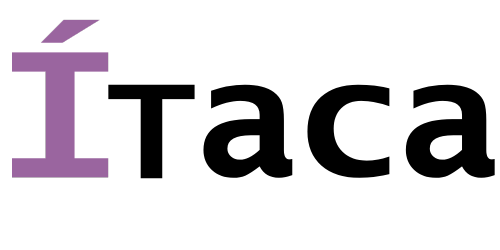Adicción al dulce: un peligro normalizado
En nuestra vida diaria, la adicción al dulce no suele ser una de nuestras principales preocupaciones. En medio del ajetreo de la vida cotidiana, solemos buscar consuelo en los pequeños placeres, y, para muchos de nosotros, uno de ellos son los dulces. Y es que los dulces son capaces de brindar un momento de satisfacción […]